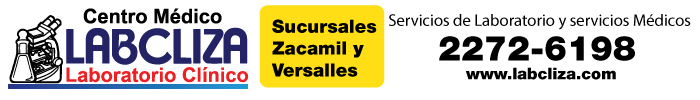No entendía por qué no podía hacerlo. En el salón de clases, veía con curiosidad cómo sus compañeras comenzaban a arrugar la boca y las narices cuando iniciaban a hacer pucheros; para después, notar, no sin gran sorpresa, cómo el agua salada recorría las facciones sin control o medida, hasta caer y estrellarse en el piso de la escuela.
Notaba que el extraño fenómeno ocurría por igual a todos los niños a su alrededor, independientemente de cuál fuera el género al que pertenecieran. Incluso recordaba con desconcierto, cuando en un acceso de ira, la que en ese entonces era su instructora, no pudo contener la emoción e igualmente incurrió en ese evento raro que tanto le llamaba la atención.
Poco a poco, comenzó a notar que a mucha gente le pasaba. Que en su casa, a su madre también, aquello días en los que no soportaba las palabras hirientes y los gestos indiferentes de su padre, cuando la veía quitarse y aventar los zapatos, sabía que comenzaría a correr a encerrarse al baño de la mansión y, ella, porque le era prohibido, sigilosamente se acercaría a la puerta a escuchar los sollozos acallados por toallas, esas que después iría a buscar, para encontrarlas húmedas y apelotonadas en el fondo de los cestos de ropa sucia. Las que luego tomaba con sus manos infantiles, palpando la textura de la tela mojada y después apretaba entre el pulgar y el índice, tratando de exprimir las esquinas sobre un pequeño frasco que, si no llevaba con ella, guardaba en el fondo hueco de un muñeco de peluche que algún día le había regalado la abuela. Hasta ahora, sus esfuerzos siempre habían sido infructuosos; cuando por fin podía entrar al baño para intentar cumplir su cometido, las toallas ya estaban demasiado secas o simplemente no las encontraba, por mucho que revolviera entre la ropa y desordenara los cajones.
La botellita de perfume que pretendía llenar con el misterioso líquido, se mantenía tan vacía como el día en el que la había robado del bote de basura al lado del tocador de la mucama. En la escuela, cuando nadie la veía, la sacaba del bolsillo de su uniforme y le daba vueltas a contraluz sintiendo cómo la frustración comenzaba a invadirla. Quería saber lo que se sentía. Por qué sus amigas lo hacían; por qué su madre lo hacía; por qué su abuela lo hacía……y estaba segura, su padre también. Muchas mañanas, en la penumbra de su habitación, antes de que el barullo del día comenzara en la casa, observando el dosel que cubría el cielo de su cama, se preguntaba por qué ella no podía, qué era lo que le impedía ser normal como los demás y poder expulsar el agua de su cuerpo. A veces, frente al espejo, se tocaba los ojos abiertos con manos desnudas, primero despacio y luego más fuerte y descuidada, sin obtener algún resultado. Ni sollozos, ni temblores, ni pucheros, gritos descontrolados, rostros mojados o globos hinchados. Nada. Únicamente lograba irritarlos y que le ardieran de manera muy molesta.
Los días en los que su madre no mandaba al chofer, e iba en persona a recogerla a la escuela, aprovechaba el poco tiempo que tenía disponible para platicar con ella y recurrentemente le preguntaba si siempre había sido igual, si cuando bebé tampoco había llorado y nunca obtenía una respuesta diferente,
⎯ Ni cuando por fin saliste de mí; siempre fuiste la criatura más dulce y mejor portada, nunca nos diste disgustos con llantos a media noche ⎯
Y entonces, después de esa contestación, continuaba interrogándola sobre los doctores a los que la habían llevado y lo que estos habían dicho. Aunque sabía casi de memoria las respuestas, escuchaba atentamente los relatos de su madre respecto a la revisión de lagrimales, escáneos y otros estudios médicos a los que la habían sometido para tratar de encontrar el origen de su deficiencia. Durante tres años desde su nacimiento, había sido constantemente analizada, hasta que ambos, padres y doctores, desistieron en sus intentos por encontrar la falla. Al final, habían concluído que era una niña normal, bien de manera física: no tenía retrasos, deformaciones, o desarrollos inconclusos que le impideran llorar, así que, argumentando una razón psicológica, habían dicho que probablemente conforme su mente fuera madurando, lloraría como el resto de las personas.
Pero aún no había ocurrido, a punto de entrar a la primaria, seguía sin haber derramado una lágrima en toda su vida. En la nueva escuela, se las arreglaba para seguir llevando la botellita y cada día pensaba en planes para llenarla. Ya había dejado atrás la caza de toallas húmedas, de cualquier modo, la mecánica de su madre respecto a las reacciones en contra de su padre había cambiado. Ya no se encerraba en los baños, la nueva costumbre era correr al fondo del jardín, abrazarse de los árboles y llorar sin consuelo hasta que las cortezas se le marcaban en la cara. Su madre y sus lágrimas ya la tenían sin cuidado. Su nueva idea, era robar el agua fresca de los demás.
Así, cuando veía a alguna de sus compañeras hacerlo, corría con el bote abierto y lo recargaba a toda velocidad en la mejilla de la víctima tratando de recuperar el líquido, casi todas la veían con extrañeza y algunas le preguntaban por qué lo hacía, a lo que siempre contestaba diciendo que “eran tan buenas amigas, que quería tener algo de ellas para siempre”, así, su colección comenzó.
Con satisfacción vio cómo poco a poco se iba llenando ese primer recipiente. Al inicio, medio vacío y luego, medio lleno, lo tomaba entre sus dedos, y agitándolo, se fascinaba viendo el efecto del movimiento en el líquido. Si hacía burbujas o si se volvía turbio, y luego, medía el tiempo en el que tardaba en regresar a su estado en reposo. Seguía guardando ese trofeo como un tesoro en el fondo del peluche, soliendo pasar horas encerrada en su cuarto, sólo con la vista fija en él.
Los fines de semana, mirándolo, quería llegar a entender qué era lo que pasaba en los ojos de los demás para que de pronto se pusieran tan rojos que no pudieran contenerse y entonces comenzara a fluir. Lo preguntó, tanto a amigos como a familiares, ⎯¿Por qué se llora?⎯ y las respuestas eran parecidas. Todos se referían al dolor: dolor físico o dolor emocional, como el culpable del derramamiento incontrolable del llanto. Varios le pusieron ejemplos, la muerte de una persona querida, la de una mascota, la gente pobre que a veces se encontraban en el camino, los perros callejeros y desnutridos, el machucón de un dedo, una raspadura en la rodilla, el corte en la ceja, el golpe en el codo o la caída de un diente.
− Leonora, ¿No lo recuerdas? − le preguntaban – La opresión que sentiste en la garganta ¿ese nudo que no podías tragar? – Con extrañamiento casi todos le decían.
− No − contestaba siempre, esas explicaciones no le hacían sentido cuando las escuchaba, no entendía qué era el famoso nudo que debía rememorar, y no era consciente del dolor emocional.
Hasta esos días, nadie cercano a ella había fallecido, su perro se encontraba en perfecto estado, era claro que se había golpeado en juegos, pero no había significado nada…. Lo único de lo que tenía memoria como algo especial, era de aquella vez en la que la regañaron tan fuerte por subirse en el lomo de Marvin; primero había sentido una especie de masazo en el estómago, que después se transformaría en un vacío ascendente hasta el pecho, quedándose ahí como un cuchillo de punta aguda que rascaba, y que disminuiría poco a poco hasta su desaparición, un par de días después.
Recordaba de esa misma ocasión, después de haber escuchado los sermones paternos, y haber pedido disculpas al gran mastín, que había permanecido meditabunda y callada, sin ganas de hablar, reir o convivir con alguien, y también recordaba a su madre, acompañada por la mucama, cuchicheando detrás, mientras la seguían por los pasillos del hogar:
− ¿Ya habrá llorado?
− ¿Por fin será normal?
− Es que no he visto pañuelos desechables en su basura
− Sigo pensando que debe ser una cuestión física, lo tengo que volver a consultar con su padre
− Parece muy afectada por el regaño
− Seguro ya lo hizo y no nos quiere decir…..
Pasado el evento, su vida habia seguido con normalidad. La colección de frascos comenzaba a crecer; se había inventado una creíble historia sobre deberes escolares que le aseguraba que su madre mandara algún criado a comprar recipientes vacíos a las proveedoras farmacéuticas, y que luego eran usados para sus propósitos almacenadores.
Además de conseguir lágrimas de sus amigas, le parecía increíble la cantidad de gente que se encontraba llorando por las calles y que le resultaban igualmente útiles para su fin. Se acercaba a los extraños llorosos, preguntándoles − ¿Me regalas tus lágrimas? − y antes de que pudieran responder, se acercaba a recuperarlas mientras les contaba historias de experimentación bioquímica. Pocas veces se lo negaron, y así, más rápido de lo que había imaginado, dejó de poder guardar las botellas en el oso que usaba para este fin. Tuvo que buscar otro lugar para resguardarlas, y acomodándolas en una caja grande de zapatos, tenía identificados cada fecha y sitio en los que había hecho la extracción.
Cada frasco, una vez lleno, obtenía el mismo tratamiento especial. Lo dejaba una noche sobre el alféizar la ventana, aquella en la que entraba la luz de la luna; si era una sin suficiente resplandor, mientras no sintiera que se alumbrara el recipiente de manera completa, no continuaba con su labor, sino hasta que la siguiente fase llegara. En su memoria, tenía recuerdos vagos de pláticas que había escuchado acerca de la influencia de la luna sobre los estados de ánimo de las personas, especialmente sobre aquellas de genéro femenino; por ello, sus hábitos respecto a sus actividades lacrimales se hallaban ya coordinadas con ésta y sus cambios mensuales.
Una vez “iluminada”, tomaba la botella, la ponía debajo de su almohada y dormía con ella por el resto de los días faltantes hasta la siguiente luna llena; en el fondo de su imaginación creía que podría, tal vez, conectarse de una manera sobrenatural entre lo que ella a veces llegaba sentir y las lágrimas que recogía y que, entonces, podría producirlas por sí misma y llorar.
Así pasó algunos años más, hasta que se dio cuenta de que sus “magias” tampoco funcionaban, terminando la educación básica, cada vez se sentía con más conflicto respecto a su mal. Ya no le parecía entrentenido, divertido o que tuviera algún sentido seguir recogiendo el agua de los demás. Incluso llegaba a sentir envidia, odio y desesperación al ver llorar a alguien. Pronto, su colección comenzó a acumular polvo. Leonora iba creciendo y con ello, una multiplicidad de sentimientos que a veces no podía controlar y menos aún, desahogar.
Iba camino a convertirse en una adolescente, en su hogar, la situación no había mejorado. Una cuarta variante de los escándalos maternos ahora se desarrollaba con nados nocturnos en la piscina, e intentos suicidas que terminaban en salas de urgencias con lavados estomacales.
Se sintió sola por primera vez cuando entró a la escuela secundaria, ni siquiera Marvin pudo distraerla lo suficiente. Pensaba de manera frecuente cómo se sintió extraña y ajena en ese espacio. Ninguna de sus antiguas amigas la había acompañado a este nuevo instituto y echaba de menos sus pláticas infantiles y cómo, al cabo de haberse acostumbrado a su manía de los frascos, reían cuando hablaban de ello y, después de confesarles la verdadera razón por la que lo hacía, ya no le preguntaban qué se sentía no poder llorar.
El primer año fue casi un martirio para ella. A pesar de que en sus salones, tanto maestros como alumnos respetaban la alcurnia de su apellido, llegaba por las tardes a encerrarse en su cuarto, enterrar la cara en la almohada y aguantar la respiración, mientras contaba hasta que sentía que de verdad perdía el aliento. Se sentía abrumada, triste…..y seca. La piel de su cara, siempre seca.
Cuando el segundo año terminó, ya se había adaptado y acostumbrado al nuevo lugar; sentía que su vida transcurría con serenidad. Hacía mucho que había dejado de hacer y hacerse preguntas respecto a su condición, de algún modo se había resignado y aprendido a lidiar con aquello que no sabía controlar. Pero el cambio no se hizo esperar, y llegó al final de los 15 años de vida de Marvin. Una mañana, el jardinero lo había encontrado recostado al pie de su árbol favorito, donde cada tarde iba a tomar el sol plácidamente antes de regresar a la mansión, cenar e ir a su caseta a dormir. Hubo una gran conmoción en el hogar familiar, la madre lloraba desconsolada por los pasillos paseando una copa de vino, llena siempre. El padre, había mandado hacer un gran servicio funerario – el perro, claro, era parte de la familia – la servidumbre se encontraba trastornada, en su mayoría, y Leonora………… ella había sentido un profundo dolor; recordó aquel día que le había rascado en su infancia, creyó que ese era el parteaguas de su vida, y que iba a llorar todo lo que nunca, pero no pasó.
Sufría de manera profunda y terrible; dejó de hablar con todos, se aislaba por horas en su cuarto, parecía un muerto viviente que vagaba por la casa. En el fondo, Marvin había sido su único amigo, había pasado toda la infancia en su compañía; días y noches habían estado juntos y ahora, ni siquiera podía llorarlo.
Lento, fue recuperándose, los padres, prácticamente la habían obligado a ir a terapia y con ayuda psicológica había hablado de su vida y de lo que la acongojaba. La doctora con la que asistía no le preguntaba nada sobre su llanto, pero ella sentía que debía derramarlo y notaba su ausencia. Al poco de ir diciendo todo lo que le dolía, comenzó a sentir algo en el pecho. No se lo dijo a nadie, porque ni siquiera podía explicárselo. No era un espacio o felicidad, insatisfacción, dolor…..ni siquiera un vacío. Era más, sentía que su corazón iba llenándose de algo.
Así se lo describió al cardiólogo al que, después de exponerle sus sentimientos a su madre, al final la habían llevado, era la misma sensación de niña cuando tomaba a grandes tragos el agua: ésta se acumulaba en el estómago y rebotaba de un lado a otro si salía corriendo.
− ¿Como el estómago lleno de agua? ¿el pecho?!!! había preguntado el doctor
− Sí, para ser exactos, el corazón – fue simple la respuesta
Y entonces comenzaron de nuevo. Ahora infinitos análisis a su entraña. Electrocardiogramas que nada arrojaban, estudios sobre ventrículos y aurícolas. Otros para la detección de arritmias o soplos o deformidades o tapones en las venas. Nada arrojaron. Sólo en el último escaneo, a pesar de que los doctores nada vieron, ella lo detectó en el momento, la imagen de su corazón le parecía un poco borrosa, turbia, pensó.
Pidió la impresión a la enfermera, la llevó a casa y, abriendo la caja que hacía mucho había abandonado, la colocó sobre la antigua colección de frascos que hacía años ya no veía. En ese momento volvió a sentirlo, la punzada y el ardor y el agua que no salía. Esa noche durmió poco y mal, estaba desasosegada, enfrentándose, una vez más, a algo que no conocía.
La madre también había pasado la noche en vilo, estaba preocupada, había visto cómo Leonora había solicitado con demasiada urgencia el sobre con los resultados de esa última revisión y quería saber por qué. La curiosidad sobre saber qué había hecho con ella y por qué tenía tanta importancia, la carcomían; a la mañana siguiente, después de que todos se fueran a sus actividades habituales, comenzó sus labores de espionaje. Llamó a la mucama y juntas, fueron a hurgar en el cuarto de la hija. La instrucción era encontrar el sobre con la impresión del corazón, quería analizarlo e identificar lo importante que ella había visto, su instinto de madre se lo decía, algo se escondía ahí.
Pasaron horas revolviendo cajones, husmeando en el vestidor, detrás de los muebles y hasta en el baño. Casi desistían de sus intentos, cuando de pronto la mucama llamó a la señora porque había encontrado algo anormal. Acurrucadas en el fondo del clóset, frente a sí, tenían una caja cerrada, con una etiqueta que sólo rezaba “lágrimas”. La madre, con mirada triunfal, se apresuró a abrirla y se encontró con el tesoro y el corazón en el sobre, lo hizo a un lado y se concentró en los frascos. Fue sacándolos uno por uno, leyendo las fechas y lugares que cada uno tenía. Intentó recordar ocasiones especiales o regaños tuvieran significancia para que Leonora hubiera llorado, pero ninguno de los días le recordaba algo importante. Parecían sólo números al azar. En ese momento le pareció que su hija estaba efectivamente loca o trastornada, ¿por qué había ocultado que lloraba cuando realmente en algún momento había logrado hacerlo? Se llenó de ira, cómo podía haber sido tan egoísta y además engañarlos a todos con sus mentiras. Sin cuidado, tomó la caja y el sobre, saliendo con ellos del cuarto y se dirigió al jardín.
Este nuevo ataque tenía un destinatario diferente, abría sin cuidado los recipientes, y vaciaba, frenética, el contenido sobre el pasto, aventándolos después, vacíos a todos lados. Acabó rápido con la colección y, enfurecida aún, antes de dirigirse nuevamente al interior de la casa, sacó el corazón borroso de su bolsa de papel, riendo mientras lo sostenía y veía atravesado por el sol, igualmente lo tiró; pisoteándolo en el camino, subió corriendo a su alcoba y se encerró a esperar el regreso del chofer con su hija de la escuela.
Cuando Leonora llegó de la escuela, al bajar del auto de lujo y caminar hacia la entrada, lo primero que notó fueron los frascos tirados en el piso, todos. Algunos rotos y otros enteros, las etiquetas con las fechas, manchadas de tierra y pasto.
Se hallaba de frente con su tesoro deshecho y su imagen pisada. Abrumada, tomó la caja abandonada, recogió con cuidado uno por uno, y los acomodó nuevamente en lo poco que recordaba de sus lugares originales. Con su triste carga, caminó a trompicones y adolorida hasta el fondo del jardín en donde se hallaban los restos de Marvin al pie del árbol, se sentó, colocó la caja a su lado, tomó el sobre entre sus manos y sacó la imagen rota de sí.
****
Leonora nunca más apareció, esa tarde preguntaron a la servidumbre y buscaron por todos los rincones de la casa. En sus pesquisas, de pronto se encontraron con la última impresión de su tórax, extrañamente vacía, la vieron a contraluz una y otra vez, y confirmaron, sin entender cómo, que realmente había desaparecido, ese corazón ya no existía, nunca más.